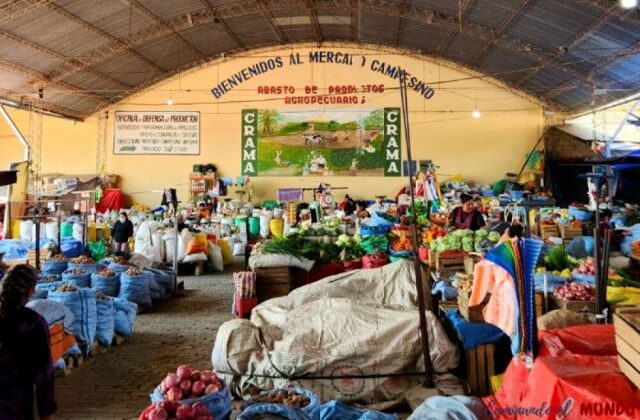
Un análisis de la influencia de la Doctrina Monroe en las relaciones de EE.UU. con América Latina y el Caribe.
La declaración de John Kerry en 2013 sobre la muerte de la Doctrina Monroe no ha detenido la influencia de Estados Unidos en su “patio trasero”. ¿Qué implicaciones tiene esto para la región?
En noviembre de 2013, durante la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Ciudad de Guatemala, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declaró que “la Doctrina Monroe está muerta”. Esta afirmación generó un cálido aplauso por parte de representantes de gobiernos de América Latina y el Caribe, marcando un cambio en la relación tradicionalmente intervencionista de EE.UU. en la región.
A pesar de las palabras de Kerry, expertos como Carlos Gustavo Poggio señalan que la Doctrina Monroe sigue teniendo relevancia en la política exterior estadounidense, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Recientes declaraciones del secretario de Defensa Pete Hegseth han reavivado la discusión sobre la influencia de EE.UU. en su “patio trasero” frente a China, especialmente en relación al control del canal de Panamá.
La tensión entre EE.UU. y Panamá se intensificó cuando Washington acusó a Panamá de violar los Tratados Torrijos-Carter al unirse a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China en 2017. Aunque la soberanía sobre el canal está en manos de Panamá, la presencia militar estadounidense en el país ha generado protestas internas.
Expertos analizan que la postura de Trump hacia América Latina refleja una orientación imperialista, buscando recuperar el control de la región en un contexto de competencia con China por recursos y mercados. La historia de la Doctrina Monroe y sus corolarios indica una tendencia de EE.UU. a ejercer influencia en la región, ya sea por consenso o coerción, con objetivos que refuerzan sus intereses políticos y económicos.
En este escenario, la posibilidad de un retorno al “gran garrote” del Corolario de Roosevelt plantea interrogantes sobre posibles conflictos y alianzas internacionales. La incertidumbre sobre cómo reaccionarán China y Rusia ante las acciones expansionistas de EE.UU. en América Latina plantea un escenario geopolítico complejo y potencialmente conflictivo en la región.
La Doctrina Monroe sigue presente en la política exterior de EE.UU., especialmente en un contexto de competencia con China. Las tensiones con Panamá y la posibilidad de un retorno al “gran garrote” plantean desafíos significativos para la región.

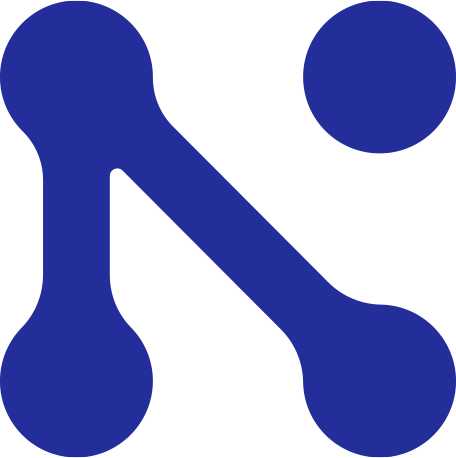












Comentarios
Hello world!
Pic of the week: Sunset at margate beach
The first day’s journey was through the pink fields
The first day’s journey was through the pink fields
The first day’s journey was through the pink fields